Cuando en sus noches de inquietud, don Demóstenes no podía conciliar el sueño, era su deleite y su placer salir a caminar las calles de Orizaba, todavía tranquilas a pesar de la situación política y económica que se estaba viviendo en todo el resto del país.
La lluvia era pertinaz, apenas un poco más recia que el susurrante y casi acariciador chipi chipi. Por esta misma razón, las calles estaban un tanto solitarias y cuando la intensidad de la lluvia aumentaba, tenía que detenerse en el cubo de cualquier zaguán a esperar a que aminorara un poco.
En uno de estos momentos, escuchó que una puerta vecina se abrió, y de ella salió un individuo con un bulto descuidadamente envuelto y menos aún bien amarrado. Se asomó don Demos atraído por la curiosidad de quién se atrevía a salir del confort de su casa a enfrentarse al relativo mal tiempo nocturno, y como era la oscuridad casi total, aquel individuo, cuando pasó junto a Demóstenes, ni se percató de la figurita desgarbada de nuestro personaje. Y siguió de largo.
Sin embargo, detrás de él, una estela de olor a podredumbre, a cuerpo descompuesto, lo perseguía, paso tras paso, tras paso…
Don Demos tuvo que sacar su pañuelo arrugado, achicharronado, para cubrir sus fosas nasales y evitar un poco ese olor a putrefacción cadavérica; pero aún así, se dio a la tarea de seguirlo, a cierta distancia, amasando en su mente las más dantescas escenas de crimen pasional y todo aquello que conlleva algunos olores.
El individuo aquel, creyéndose libre de persecución, caminaba, confiado, hacia otras calles más solitarias y oscuras.
Y media cuadra atrás, don Demos, casi jugando a ser investigador, Perry Mason, Sherlock Holmes, Columbo o cualesquiera de ellos, o todos esos personajes juntos.
Cinco, seis, siete cuadras y el individuo con su bulto se detuvo enfrente de una casa maltrecha y sucia. Volteó a diestra y siniestra a tiempo que Demóstenes se ocultó en el cubo de otro zaguán, con lo que evitó ser descubierto, sin dejar por ello de espiar, por ver qué es lo que hacía el hombre aquel.
Con dificultad pudo apreciar cómo ese individuo dejaba su bulto en el rincón más oscuro de aquella casa, y apresuradamente regresó sobre sus pasos.
Don Demos, para no ser descubierto, prefirió sentarse en el quicio de aquella puerta, fingiendo ser uno de esos borrachines que de pronto aparecen el cualquier lugar; y así el misterioso personaje pasó por frente y siguió con rumbo al domicilio de donde había salido.
Demóstenes llegó a donde estaba el paquete aquél, conteniendo la respiración y la angustia; y haciendo gala de suprema valentía desató el lazo que cerraba el bulto, creyendo que iba a encontrarse con una cabeza humana, o miembros de alguna persona o algo por el estilo.
Nada de eso. Lo que encontró dentro del costal, fue un gato el que, a juzgar por el fuerte olor a putrefacción, debía haber tenido cerca de cuatro o cinco días.
De cualquier manera, juzgó que no era legal que los habitantes de aquella casa se toparan al día siguiente con ese macabro paquete, y decidió, por cuenta propia, tomar represalias.
Volvió a amarrar el bulto y, con él a cuestas, cubriéndose la nariz con su pañuelo, desencaminó las cuatro o cinco cuadras andadas, y cuando llegó a la casa de donde había salido el individuo aquel, dándose maña, y sacando fuerzas de flaqueza, logró pasar el bulto por encima de la barda, devolviendo al responsable su necrológico paquete, y se fue, caminando lentamente, bajo la lluvia pertinaz y deliciosa del chipi chipi, refrescando con ello sus pensamientos y sintiéndose satisfecho por haber realizado un acto que, a su entender, era de ley y de justicia humana.
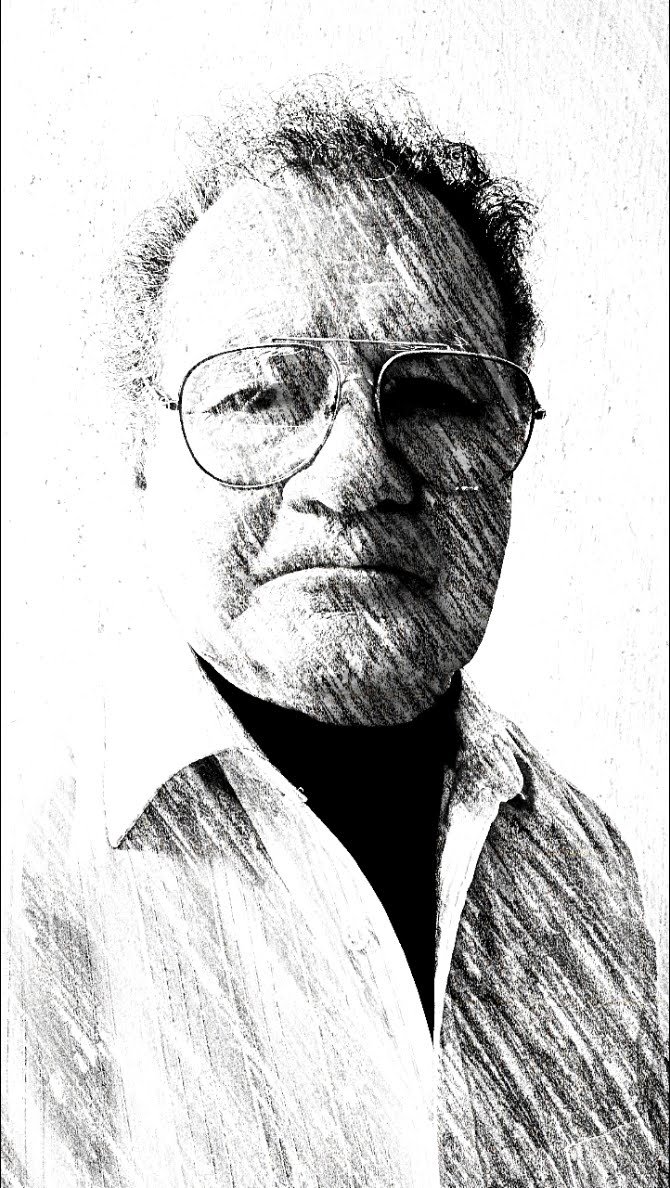
Deja un comentario