Esa mañana, y suponiendo que el día celestial durara 24 horas, como en la Tierra, Demóstenes aliñó sus alitas: las sacudió para quitarles el polvo de constelaciones, estrellas y toda clase de cuerpo celeste que habían acumulado; las lavó concienzudamente, les recosió dos o tres rasgaduras y les recambió otras tantas plumitas que pidió en el almacén y que nunca supo de que tipo de ave serían; aunque cruzó por su mente que serían del Ave María, pero no, y ahí estaban y no había de ningún otro tipo. Originalmente pensó que eran plumas de las alas de los querubines, pero ellos también hubieron de haberlas obtenido de otro ente, por lo que optó por conformarse con saber que ahí había alas con plumas y que Dios así lo había dispuesto. Punto.
Y así como él otros varios espíritus celestiales, que aún no habían alcanzado ningún grado en el reino de Dios, se estaban preparando para la audición coral que darían al Ser Eterno aquella noche, nuevamente suponiendo que el día durara 24 horas, como en la Tierra, y que hubiera, además, noche y día, que bien podrían ser, por una parte la noche de los tiempos y por otra el Día del Juicio Final.
En un principio, cuando se enteró de que formaría parte del grupo musical, quiso ensayar los diversos instrumentos de viento, cuerda y percusión, incluyendo los compuestos, como el piano que es de cuerda y percusión, pero no atinaba por cual decidirse. Como chamaco en juguetería recorrió el inmenso almacén. Sus ojos inquietos miraban hacia un lado y otro, y otro, recorriendo los 64 puntos cardinales que existen en el cielo y las infinitas dimensionales perspectivas, y nada que le llamara poderosamente la atención.
Se detuvo ante una preciosa flauta, bien delineada, de color dorado, tersa al tacto y cuyo grosor se acoplaba perfectamente a su diminuta mano de hombrecito ratonil. La boquilla fina y perfectamente pulida. Una maravilla, y por estar en el cielo, casi una divinidad.
Don Demóstenes la tomó con esa suavidad con que se coge con el puño un polluelo de paloma recién nacido. La acarició, recorriéndola amorosamente con la mirada.
Suavemente se llevó la boquilla a los labios donde la retuvo unos instantes como si besaran al hijo que se ama con ternura. Aspiró profundamente por la nariz y empezó a expeler el aire intentando arrancar algún sonido de tan excelente instrumento musical.
Pero don Demos, como ya antes dijimos, era un espíritu que aún no había alcanzado ningún grado celestial, por lo que no tenía aún cuerpo astral, y con ese diminuto soltar el aire, como un globo cuando se infla y se deja libre, comenzó su viaje volátil sin un curso fijo, dando vueltas y sinuosidades por el espacio infinito libre de la ley de la atracción que detuviera su peregrinar.
Cuando al fin pudo detenerse, digo, si es que algo se puede detener en el espacio infinito, y repito, cuando al fin pudo detenerse, emprendió el regreso al territorio celeste donde el resto de los participantes se preparaba para su presentación coral.
Llegó, y antes de entrar, tuvo que sacudir su túnica azulosa del polvo estelar recogido y desenredarse unas cuántas nubes que se le habían pegado como telarañas en su ya muy deteriorada cabellera.
Una vez aliñado, pidió permiso para entrar y tuvo que hablar con el ángel portero quien llamó al ángel supervisor, quien llamó al jefe de primera instancia, quien llamó a un ángel jefe del departamento de asistencia, quien después de verificar que Demóstenes efectivamente estaba por formar parte del clan celeste, llamó a un Querubín bel-boy para que acompañara a nuestro hombrecito, es decir: espiritualito, primero al departamento de planchaduría para poner en orden sus alitas y las plumas desangeladas, y luego al almacén de instrumentos musicales.
Ya para entonces, todos y cada uno de los participantes se había llevado su instrumento solicitado, y sólo quedaba un contrabajo y un órgano de no se cuantas voces; pero era gigantesco.
Lógicamente, se dirigió hacia el contrabajo, pero el ángel encargado del departamento de instrumentos le dijo que el Señor Jefe había dicho que Demóstenes debía llevar el órgano hasta la sala de conciertos. Y espíritu o no, tuvo que empujar aquella monstruosidad musical. La colocó en su sitio, pensando que como le habían ordenado que llevara ese órgano que él mismo ignoraba siquiera cómo se encendía, por un mandato divino iba a poder interpretar la música sacra para el mismísimo Dios. Se sentó en el banquillo y ya se disponía a dar los primeros acordes con sus deditos índices, como pollos picando maíz, cuando la voz de un arcángel, le ordenó casi militarmente que se levantara del banquillo, cogiera un cuadernillo con la música y letra del coro a interpretar y se fuera a parar junto con los demás intérpretes que, como él, eran aspirantes a un grado celestial.
Querubines, Ángeles, Arcángeles, Tronos, Potestades y todos los rangos y subrangos se dieron cita para el espectáculo; y si aquí en la Tierra es un gentío, allá era un angelío endemoniado; no, perdón, nadamás un angelío.
Llegó Dios. Se hizo el silencio, todos de pie y, cuando el Supremo ocupó su sitio, inmediatamente un trinar de flautas seguido de un aleteo de violines dieron inicio al concierto tan esperado. Siguieron entrando los demás instrumentos y el momento coral llegó. Las voces de los candidatos a ser ángeles comenzaron a entonar, por tonalidades de voz, sus himnos de alabanza, y cuando al fin el grupo de voces al que pertenecía Don Demos tuvo su intervención, todos a uno, como un solo instrumento polifónico lanzaron sus acordes, destacando la voz de don Demos, aguda, tipluda, desentonada, desafinada, desarticulada, tanto, que el mismo Dios, siendo quien es, recargó su barbilla en su mano derecha, levantó la vista hacia otro cielo y murmuró quejumbrosamente:
-¡Ay, yo mismo! ¿Será esto obra de mi creación?
rafael riquelme nesme
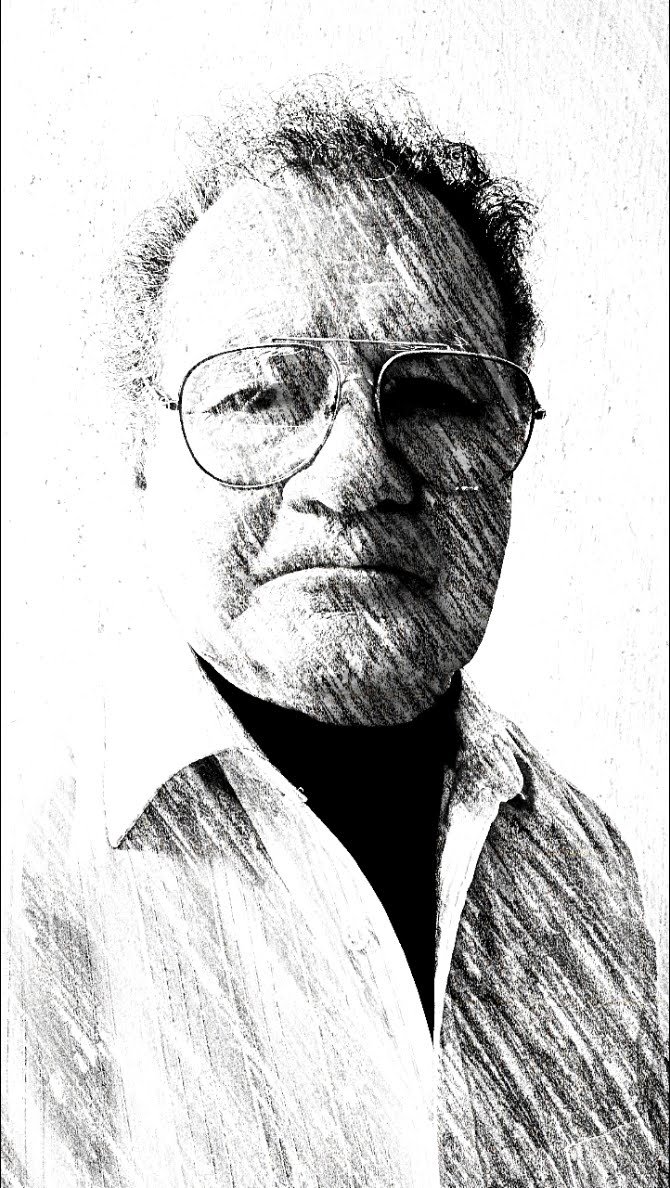
Deja un comentario